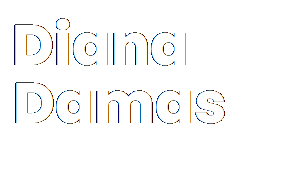Un sistema complejo se caracteriza porque la actuación conjunta de sus elementos da lugar a cualidades emergentes. ¿Y qué es una cualidad emergente?
Wikipedia es bastante ilustrativa: es la propiedad o proceso de un sistema no reducible a las propiedades o procesos de sus partes constituyentes.
El acercamiento más práctico y útil al estudiar la complejidad y las cualidades emergentes empieza por entender que ese «no reducible» no es esencial sino subjetivo. No se trata de algo propio del sistema sino de nuestro punto de vista. La cualidad emergente es, simplemente, algo que no esperamos encontrar, pero que surge.
Entre mis ejemplos favoritos de cualidad emergente: LA VIDA.
Pensemos en un organismo que no nos ofrezca ningún género de dudas: un caballo.
Un caballo es una agregación de aminoácidos, partículas inorgánicas, carbohidratos, lípidos, ADN, ARN… Está vivo, pero esa sola agregación no garantiza la vida. Si le falla el corazón, y luego el cerebro, diremos que está «muerto» cuando apenas han pasado unos segundos, sin que se haya producido ninguna desagregación significativa.
El caballo está muerto … pero sus células no lo están aún. ¿Cuándo deja de estar vivo realmente, entonces? Difícil decirlo. Para el amigo del caballo, está muerto. Ya no lo reconoce, no lo mira, no respira, no se mueve. Ahí dirá que está muerto, y sin embargo el caballo rebosa de organismos y tejidos vivos, aunque sea temporal.
Afirmar que un organismo está vivo o no es complicado, cuando exploramos los límites. Es otra gran zona gris de la biología.
Los virus son un estado intermedio entre lo vivo y lo inerte, esa ya lo sabíamos. Pero parece que hay más candidatos, como la arqueobacteria recién descubierta Candidatus Sukunaarchaeum mirabile. Sukunaarchaeum mirabile simplemente, para las amigas.

Esta es una arqueobacteria parásita, poco más que un fragmento de ADN pero que sí puede replicarse a sí misma. Está, por tanto, un paso más cerca de la «vida» como la entendemos. Otra demostración más de que las cualidades emergentes en el mundo biológico, ese al que pertenecemos tú y yo y tu gato y mi cotorra, no son binarias, sino un espectro.
Lo binario en sistemas complejos es una etiqueta funcional que colocamos quienes observamos el sistema, no una cualidad propia.
Os dejo dos enlaces, por si queréis leer más sobre nuestra amiga, la arqueobacteria a la que le gusta vivir en el límite de la definición.
Uno: la newsletter de Ian Slater (tropieza en su duda de si una semilla está viva -que lo está-, no se lo tomen en cuenta).
También nos cuenta que este antílope tan chulo, el Saiga, está aumentando su población en Kazakhstan gracias a los esfuerzos conservacionistas.

Y, volviendo a nuestra arqueobacteria, otro artículo en español de la Universidad de México: